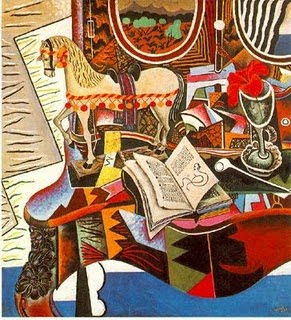FAMILY FLOO
Lliana viajaba en una super camioneta rumbo a la entrevista que la asistente social había acordado, acompañada de dos abogados. Acostumbrada a las temperaturas del lugar y soportando ya, resignada, esa humedad que hacía que se sintiera una toalla mojada, apretaba a su último hijo de apenas ocho meses junto a su pecho. Por momentos, lo besaba con desesperación porque no estaba segura de lo que iba a hacer. Porque entre duda y duda, no la habían convencido. Se sentía, todavía mareada por los 45 minutos de avión, mirando las nubes de costado porque sintió miedo y sólo la divirtió el ruido de los motores que le traían recuerdos de los tigres.
Salió de Petén, pidiéndole permiso a su hombre y dejando a los otros seis hijos con sus vecinas, aquéllas que se quedaban porque las otras estaban metidas junto a sus parejas, trabajando, hachando en la selva. Hachazos que a veces por el cansancio y las fuerzas desvanecidas hacían que equivocaran las ramas y los troncos con algunos de sus brazos, o manos, o algún pie. No se contaba en ello, las picaduras de las víboras que algunas veces les permitían saborear su carne y usar su cuero, pero otras con su veneno las dejaban tiradas, por entre las malezas y morían o tenían la suerte de que le chuparan la herida y le hicieran unas cataplasmas con hojas de palma.
En la ciudad nueva, atemorizada por esos edificios y las bocinas de los ómnibus, el auto paró en la Municipio. Justo en su puerta, estaban esperándola. Indocumentada como era, en cinco minutos le cambiaron el nombre y le dieron una nueva identidad, la de la sobrina de la licenciada que los estaba atendiendo. Liana curioseaba la edad que le habían puesto. Tenía 26 años. Por ahí, pudo leer silabeando Julia Elizabeth. Y se puso contenta. Le pareció hermoso y pensó de dónde sacaba la gente que tenía plata esos nombres. Por ahí, había un vendedor de ellos...
Llegaron a un hotel importante como algunos de los que hay en su ciudad y los recibió amablemente una persona con un cartelito que decía Rigoberta Pérez, Relaciones Públicas leyó Lliana, esforzadamente, en voz alta, mientras aquélla se ponía incómoda por sus ojos clavados en el plástico. Yo la atenderé, le dijo, y le presentó a otra señora que llevaba como un casquito blanco en la cabeza, que tenía una sonrisa larga, instalada en la boca, y tomó al bebé. Ella, era rubia, rubia y de mirada clara, Increíble. La piel del hijo de Lliana contrastaba con ella y también sus ojos, porque Moisés los tenía negros, negros como la madera que cortábamos en la selva. Está bien, le comentó uno de los abogados, en un rato te llevaremos de vuelta al pago. Tengo sed, pudo decir Lliana. No hay problemas, está todo incluido. Los abogados, la niñera que contratamos, el hotel si hoy querés quedarte, el restaurante, el avión...Pero antes de subir al restaurante te vamos a mostrar la habitación que está en el quinto piso, que tiene un cartel que dice Family floor. Entró al ascensor donde se sentía asfixiada que se detuvo en el quinto piso. Allí, se leía lo que le habían dicho, pero no entendía qué quería decir. Eso sí, vio muchos caballos de madera como si fueran una calesita. Y cuando abrieron la puerta tenía un cama como nunca había visto, muy ancha, teléfono, cunita, microondas para calentarle la leche a Moisés, comida, cochecito, sillita para auto y en el baño enorme con ducha y cortina, una bañadera para nenes. Se impresionó.
Conmovida por todo lo que veía, después la llevaron al comedor del hotel, en la planta alta, mientras la señora, ésa que seguía teniendo en los brazos a la guagua, le decía si quería besarla. Ella lo abrazó llorando y le dejó la carita de asombro, mojada. Tomó un jugo y le ofrecieron molletes, tamales hasta bacalao a la vizcaína... No podía comer. Tenía aprisionado el estómago. Fue entonces que murmuró que quería salir un rato a tomar aire. Acá tenés aire acondicionado, le contestaron. No es mi aire, se atrevió a decir. Está bien. Volvé en un rato.
No volvió. Estuvo dando vueltas, esperó en una plaza hasta que se hizo de noche, escuchando la música de marimbas y flautas del lugar. Cuando regresó al hotel, la camioneta no estaba. Se habían ido. Cruzó a la vereda de enfrente para mirar hasta el primer piso del restaurante que estaba muy iluminado. Y a través de los ventanales abiertos lo vio. Estaba con aquella mujer, que después le habían dicho que era una nana, pero al lado había un hombre y una mujer, tan rubios como ella. Y reían, reían y se abrazaban y comían. Y en eso Moisés empezó a llorar, a gritar como nunca. Cualquiera se daba cuenta por los gestos que hacía y las manitos levantadas. Ella se acodó en un rinconcito haciéndose un bollo, como cuando uno era chiquito y el papá sacaba el cinto para pegarle cuando se había tomado un trago de más y la mamá gritaba no los toques a los chicos.. Esperó, No sé cuánto porque no tenía un reloj. No se movía. Un muchachazo, instalado en la puerta del hotel, vendía manteles, remeras, estatuas de San Simón con esa cara que tiene, de perfil maya, gris como yo, con el chambergo y el cigarro que se encendía. Al lado, una estampa grande de Ictzel a la que las mujeres rezan siempre cuando están preñadas y cuando les enseñan a usar el telar de cintura para que estén preparadas cuando nacen los críos.
Ya se había hecho de noche. Vi que la puerta grande se abría y el portero que la había estado lechuceando todo el tiempo, sonreía a una pareja que a su vez saludaba a la mujer del casquete blanco, la niñera, como despidiéndose. El hombre con una sonrisa enorme lo llevaba a Moisés de espaldas a su corazón, yo lo veía de frente. Su carita llorosa, con un trajecito nuevo muy blanco que le resaltaba la piel de la tribu y los ojos negrotes. Vi como Lliana daba un salto, dos no sé cuántos, como los tigres de mi selva Y se lo arrebató de los brazos y corrió, corrió, corrió perseguida por gritos, sirenas, bocinas, escuchándolas hasta que fueron diluyéndose.
Después de mucho tiempo se debió haber sentado en algún portal, fatigada. Los corazones de Moisés y el de ella, debieron parecer tambores. Él habrá dejado de llorar. Y seguro de que lo tendría contra su cuerpo, apretadito. Me daba la impresión que nunca más iba a dejarlo y tampoco escucharía las voces de los que venían al pueblo y nos querían convencer que con 300 dólares a cambio, podíamos educar a todos los otros hijos.
Debió seguir caminando. El nuevo día, habrá amanecido en otra plaza de las tantas que tiene la ciudad. Desde un puesto, un diarero gritaba denuncia, denuncia de un matrimonio yanqui por el pago de un bebé maya. Pagaron 38.000 dólares y se quedaron sin el bebé...El dinero lo repartían entre los abogados, el escribano, y la gente del hotel. Diario. Diario...
Volvió muy ingenua a la parada de colectivos, frente al hotel. Sacó de un bolsillo un boleto largo, de avión. Debía ser el de vuelta. Lo rompió en pedacitos y con los quetzales que había traído paró un colectivo con Moisés envuelto en la tela de colores de algodón que protege del frío y del calor y se acomodó en el último asiento. Cerró los ojos, se la veía agotada pero despierta. Era hora de que empezara a soñar con los senderos de la selva, las palmas y los matorrales, con los zancudos molestos, los monos araña siempre curiosos y las tortugas y los cocodrilos que toman baños de sol al borde del Río La Pasión.
Se me llenaron los ojos de lágrimas y casi se me cae la bandeja encima de una pareja que reclamaba el desayuno.
No la delaté. Al contrario, ese día me sentí feliz. Me fui hasta la habitación y estallé en carcajadas. Hoy, una de las mujeres de mi tribu había vencido al enemigo.
Al mismo tiempo, pensé, esta vez un chaval menos con el sello made in Guatemala entrará al país del Norte.
Salió de Petén, pidiéndole permiso a su hombre y dejando a los otros seis hijos con sus vecinas, aquéllas que se quedaban porque las otras estaban metidas junto a sus parejas, trabajando, hachando en la selva. Hachazos que a veces por el cansancio y las fuerzas desvanecidas hacían que equivocaran las ramas y los troncos con algunos de sus brazos, o manos, o algún pie. No se contaba en ello, las picaduras de las víboras que algunas veces les permitían saborear su carne y usar su cuero, pero otras con su veneno las dejaban tiradas, por entre las malezas y morían o tenían la suerte de que le chuparan la herida y le hicieran unas cataplasmas con hojas de palma.
En la ciudad nueva, atemorizada por esos edificios y las bocinas de los ómnibus, el auto paró en la Municipio. Justo en su puerta, estaban esperándola. Indocumentada como era, en cinco minutos le cambiaron el nombre y le dieron una nueva identidad, la de la sobrina de la licenciada que los estaba atendiendo. Liana curioseaba la edad que le habían puesto. Tenía 26 años. Por ahí, pudo leer silabeando Julia Elizabeth. Y se puso contenta. Le pareció hermoso y pensó de dónde sacaba la gente que tenía plata esos nombres. Por ahí, había un vendedor de ellos...
Llegaron a un hotel importante como algunos de los que hay en su ciudad y los recibió amablemente una persona con un cartelito que decía Rigoberta Pérez, Relaciones Públicas leyó Lliana, esforzadamente, en voz alta, mientras aquélla se ponía incómoda por sus ojos clavados en el plástico. Yo la atenderé, le dijo, y le presentó a otra señora que llevaba como un casquito blanco en la cabeza, que tenía una sonrisa larga, instalada en la boca, y tomó al bebé. Ella, era rubia, rubia y de mirada clara, Increíble. La piel del hijo de Lliana contrastaba con ella y también sus ojos, porque Moisés los tenía negros, negros como la madera que cortábamos en la selva. Está bien, le comentó uno de los abogados, en un rato te llevaremos de vuelta al pago. Tengo sed, pudo decir Lliana. No hay problemas, está todo incluido. Los abogados, la niñera que contratamos, el hotel si hoy querés quedarte, el restaurante, el avión...Pero antes de subir al restaurante te vamos a mostrar la habitación que está en el quinto piso, que tiene un cartel que dice Family floor. Entró al ascensor donde se sentía asfixiada que se detuvo en el quinto piso. Allí, se leía lo que le habían dicho, pero no entendía qué quería decir. Eso sí, vio muchos caballos de madera como si fueran una calesita. Y cuando abrieron la puerta tenía un cama como nunca había visto, muy ancha, teléfono, cunita, microondas para calentarle la leche a Moisés, comida, cochecito, sillita para auto y en el baño enorme con ducha y cortina, una bañadera para nenes. Se impresionó.
Conmovida por todo lo que veía, después la llevaron al comedor del hotel, en la planta alta, mientras la señora, ésa que seguía teniendo en los brazos a la guagua, le decía si quería besarla. Ella lo abrazó llorando y le dejó la carita de asombro, mojada. Tomó un jugo y le ofrecieron molletes, tamales hasta bacalao a la vizcaína... No podía comer. Tenía aprisionado el estómago. Fue entonces que murmuró que quería salir un rato a tomar aire. Acá tenés aire acondicionado, le contestaron. No es mi aire, se atrevió a decir. Está bien. Volvé en un rato.
No volvió. Estuvo dando vueltas, esperó en una plaza hasta que se hizo de noche, escuchando la música de marimbas y flautas del lugar. Cuando regresó al hotel, la camioneta no estaba. Se habían ido. Cruzó a la vereda de enfrente para mirar hasta el primer piso del restaurante que estaba muy iluminado. Y a través de los ventanales abiertos lo vio. Estaba con aquella mujer, que después le habían dicho que era una nana, pero al lado había un hombre y una mujer, tan rubios como ella. Y reían, reían y se abrazaban y comían. Y en eso Moisés empezó a llorar, a gritar como nunca. Cualquiera se daba cuenta por los gestos que hacía y las manitos levantadas. Ella se acodó en un rinconcito haciéndose un bollo, como cuando uno era chiquito y el papá sacaba el cinto para pegarle cuando se había tomado un trago de más y la mamá gritaba no los toques a los chicos.. Esperó, No sé cuánto porque no tenía un reloj. No se movía. Un muchachazo, instalado en la puerta del hotel, vendía manteles, remeras, estatuas de San Simón con esa cara que tiene, de perfil maya, gris como yo, con el chambergo y el cigarro que se encendía. Al lado, una estampa grande de Ictzel a la que las mujeres rezan siempre cuando están preñadas y cuando les enseñan a usar el telar de cintura para que estén preparadas cuando nacen los críos.
Ya se había hecho de noche. Vi que la puerta grande se abría y el portero que la había estado lechuceando todo el tiempo, sonreía a una pareja que a su vez saludaba a la mujer del casquete blanco, la niñera, como despidiéndose. El hombre con una sonrisa enorme lo llevaba a Moisés de espaldas a su corazón, yo lo veía de frente. Su carita llorosa, con un trajecito nuevo muy blanco que le resaltaba la piel de la tribu y los ojos negrotes. Vi como Lliana daba un salto, dos no sé cuántos, como los tigres de mi selva Y se lo arrebató de los brazos y corrió, corrió, corrió perseguida por gritos, sirenas, bocinas, escuchándolas hasta que fueron diluyéndose.
Después de mucho tiempo se debió haber sentado en algún portal, fatigada. Los corazones de Moisés y el de ella, debieron parecer tambores. Él habrá dejado de llorar. Y seguro de que lo tendría contra su cuerpo, apretadito. Me daba la impresión que nunca más iba a dejarlo y tampoco escucharía las voces de los que venían al pueblo y nos querían convencer que con 300 dólares a cambio, podíamos educar a todos los otros hijos.
Debió seguir caminando. El nuevo día, habrá amanecido en otra plaza de las tantas que tiene la ciudad. Desde un puesto, un diarero gritaba denuncia, denuncia de un matrimonio yanqui por el pago de un bebé maya. Pagaron 38.000 dólares y se quedaron sin el bebé...El dinero lo repartían entre los abogados, el escribano, y la gente del hotel. Diario. Diario...
Volvió muy ingenua a la parada de colectivos, frente al hotel. Sacó de un bolsillo un boleto largo, de avión. Debía ser el de vuelta. Lo rompió en pedacitos y con los quetzales que había traído paró un colectivo con Moisés envuelto en la tela de colores de algodón que protege del frío y del calor y se acomodó en el último asiento. Cerró los ojos, se la veía agotada pero despierta. Era hora de que empezara a soñar con los senderos de la selva, las palmas y los matorrales, con los zancudos molestos, los monos araña siempre curiosos y las tortugas y los cocodrilos que toman baños de sol al borde del Río La Pasión.
Se me llenaron los ojos de lágrimas y casi se me cae la bandeja encima de una pareja que reclamaba el desayuno.
No la delaté. Al contrario, ese día me sentí feliz. Me fui hasta la habitación y estallé en carcajadas. Hoy, una de las mujeres de mi tribu había vencido al enemigo.
Al mismo tiempo, pensé, esta vez un chaval menos con el sello made in Guatemala entrará al país del Norte.
-Guatemala-