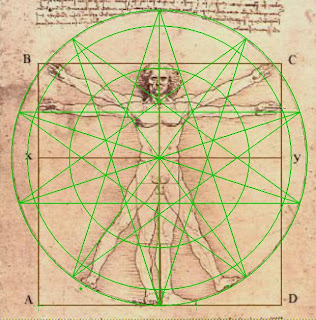DOS EXTRAÑOS
El Gordo dejó un billete de cinco pesos sobre la mesa y salió apurado. "Perdoname Negro, si llego tarde mi mujer me mata". Antes me había dicho que cumplían treinta años de casados y lo festejaban con ambas familias en un boliche de Puerto Madero, de esos que ahora se llaman "resto".
Esa noche yo estaba en banda. Marta se había ido a Montreal para acompañar a su nuera en el nacimiento de su primer hijo, ahora también nieto. "Si es varón se llamará Lucas como Luc, el de la Guerra de las Galaxias", había dicho el padre Desde entonces Marta extrañaba, y hasta llegó a sugerirme que nos fuéramos a vivir a Canadá. De regreso pasaría por Nueva York para visitar a una prima y de paso hacer algunas compras. ¿Quién me manda a meterme con una mina finoli? pensaba, mientras recordaba a mi hija bailando tangos en París y a la que no veia desde hacía tres años. Y yo en Barracas, mi barrio, en este lugar lejano del puto mundo, extrañando.
Los sábados a la noche el Tres Amigos se pone triste, más solitario que nunca, como si las sombras de Buenos Aires se posaran en las almas de los parroquianos silenciosos. No quería volver a casa y adormecerme mirando algún bodrio por televisión, ni alquilar una película cuya traducción no podría leer sin lentes. Miré el reloj, eran las ocho y veinticinco, hora en que Eva Perón entró en la inmortalidad. Conté los cigarrillos que me quedaban en el paquete: dos. Hacía unos días que racionaba los puchos en un intento de dejar de fumar.
-¿Qué tenés para comer, Rogelio?
-Te puedo hacer un lomito al plato con panceta, tomate y huevo frito.
-Dejámelo pensar.
Me imaginé cenando tostadas de pan integral con queso dietético, como lo hago todos los días, y la cara de asco se reflejó en el vidrio del ventanal entre el boliche y la noche. "Tenés que cuidarte, a nuestra edad los riesgos cardíacos son mayores y vos andás con hipertensión y el colesterol alto. Tomá estas pastillas, una por la mañana y otra antes de acostarte. Lo importante es que largues el faso y caminés por lo menos cuarenta cuadras por día. Vení a verme dentro de dos meses y sacamos otros análisis". La suerte está echada, me dije cuando salí del consultorio de Jorge, un amigazo de la infancia, y comencé a pensar en la muerte.
Durante semanas fui purificando mi organismo, ahora duermo mejor y pienso con mayor rapidez, como si la sangre se hubiera alivianado en las venas. Pero esa noche estaba solo, sin los cuidados de Marta y para colmo el Gallego me había invitado a pecar, y tenía ganas de pecar. En eso estaba, cuando Ramón detuvo el taxi junto a la vereda y entró al café.
-Hoy laburo como hasta las seis. Tengo que pagar la cuota del auto y no llego con la guita.
Pidió una cerveza y se comió un sanguche de milanesa, mientras me rugía el estómago. Charlamos un rato sobre la corrupción en el fútbol, y se fue.
Yo seguía pensando en la propuesta de Rogelio y para disipar los malos pensamientos abrí el libro de semiótica y me puse a preparar la clase del lunes para la escuela de periodismo. Mis alumnos me aprecian y a mí me gustaba enseñar, en especial a las señoritas que pueblan el aula de primavera. A las diez no quedaba nadie en el Tres amigos, sólo el gallego Rogelio y yo.
El silencio era tan húmedo que flotaba en el salón como el amanecer sobre el río. “Los que aman el silencio saben escuchar”, escribí en una hoja suelta que oficiaba de marcador en el libro. La puerta vaivén chirrió sin avisar para dar paso a un desconocido que eligió una mesa al costado del mostrado, la más escondida. Se sentó dándome la espalda y apoyó una carterita de cuero o un portadocumento, sobre el marco interior de la ventana. Era un tipo grandote, más o menos de mi edad, con el pelo largo y canoso, vestido con un vaquero y una campera de gamuza gastada, que combinaban con su aspecto decadente. Cerré el libro y prendí un cigarrillo. Sentí que algo se había roto en la intimidad del café. El extraño había interrumpido el clima familiar de la esquina de Barracas y presentí el peligro.
-¿Quién es? Le pregunté a Rogelio cuando pasó obligadamente a mi lado después de servirle una copita de ginebra.
-No sé, nunca lo había visto por aquí.
-Me parece que voy a comer un lomito pero con un tomate partido al medio y un poco de orégano.
-Bueno, avisáme.
Y me sentí sin culpa, como después de una confesión. Había superado la primera tentación. El Gallego apagó las luces que pendían sobre las mesas de billar y el rincón se volvió penumbras. Recordé la noche aquella de la sudestada cuando se inundó el boliche y con los muchachos jugamos un truco interminable que duró hasta la mañana siguiente.
La puerta se abanicó nuevamente haciendo el mismo ruido. Ella caminó tímidamente hacia el centro del local, como dudando, miró su alrededor y se dirigió hacia el hombre que la esperaba. En otras circunstancias la mujer, no habría llamado mi atención. Era alta, con el pelo enrulado que le caía sobre la frente, también llevaba un jean azul, una remera ajustada de color verde y un abrigo negro que le llegaba hasta la cintura. Parecía más joven que él. Cuando se sentó, apoyó el bolsito marinero sobre la silla vacía y pude verla más claramnete por encima de los hombros del tipo. ¿Amantes? ¿Amigos?.
El hombre hablaba gesticulando con ambas manos, como un malabarista, mientras ella escuchaba con los labios quietos o simulaba escuchar. En ningún momento se tocaron las manos ni hubo gestos que demostraran algo de cariño entre los dos. El sacó un sobre papel madera del interior de su bolsillo y se lo entregó. Ella abrió el sobre con cuidado y lo guardó en el bolsito, eso creí.
Son compañeros de trabajo, pensé, ella es cajera en un banco, y él está en cuentas corrientes, pero nadie sabe de su relación. Ella venia de dejar a los chicos en el departamento de su ex marido, que se ha vuelto a casar. El otro vive solo, no ha tenido suerte con las mujeres, siempre terminaron abandonándolo. Ambos decidieron compartir la soledad de los sábados como dos extraños. Todas las semanas cambian el lugar de encuentro para huir de la rutina y del compromiso. No quieren correr riesgos en el amor, tienen miedo, son cobardes. De vez en cuando pasan la noche sobre una cama de algún telo, y se aburren en el orgasmo. “Vamos. Hoy no, estoy cansada”.
La mujer terminó de tomar el té con limón y descorrió el pelo que le cubría la frente cuando él se levantó para ir al baño. Nos miramos detenidamente. Desde que entró al café ella sabía que yo la miraba y adiviné casi una sonrisa. El hombre regresó. Hizo un ademán con la mano mostrando diez pesos y los dejó sobre la mesa. Se levantaron, ella tomó el bolsito y el recogió el portadocumentos. Caminaron hacia la puerta que volvió a chirriar. En ese instante él acompañó el paso de la mujer tomándola de la cintura.
-¿Vas a comer, Negro?
-Sí. Cambié de idea Gallego. Traéme el lomito completo y una botella de vino bueno.
-¿Comemos juntos?
-Bárbaro.
-La casa invita. Rogelio bajó las cortinas metálicas del café y se puso a preparar la cena detrás del mostrador. Yo me senté en la barra y vi un sobre de papel madera caído debajo de la mesa recién desocupada. Me acerqué y lo levanté del suelo. Estaba roto. Vi tres fajos de billetes de cien dólares que asomaban en el sobre desgarrado y me asusté.
Esa noche yo estaba en banda. Marta se había ido a Montreal para acompañar a su nuera en el nacimiento de su primer hijo, ahora también nieto. "Si es varón se llamará Lucas como Luc, el de la Guerra de las Galaxias", había dicho el padre Desde entonces Marta extrañaba, y hasta llegó a sugerirme que nos fuéramos a vivir a Canadá. De regreso pasaría por Nueva York para visitar a una prima y de paso hacer algunas compras. ¿Quién me manda a meterme con una mina finoli? pensaba, mientras recordaba a mi hija bailando tangos en París y a la que no veia desde hacía tres años. Y yo en Barracas, mi barrio, en este lugar lejano del puto mundo, extrañando.
Los sábados a la noche el Tres Amigos se pone triste, más solitario que nunca, como si las sombras de Buenos Aires se posaran en las almas de los parroquianos silenciosos. No quería volver a casa y adormecerme mirando algún bodrio por televisión, ni alquilar una película cuya traducción no podría leer sin lentes. Miré el reloj, eran las ocho y veinticinco, hora en que Eva Perón entró en la inmortalidad. Conté los cigarrillos que me quedaban en el paquete: dos. Hacía unos días que racionaba los puchos en un intento de dejar de fumar.
-¿Qué tenés para comer, Rogelio?
-Te puedo hacer un lomito al plato con panceta, tomate y huevo frito.
-Dejámelo pensar.
Me imaginé cenando tostadas de pan integral con queso dietético, como lo hago todos los días, y la cara de asco se reflejó en el vidrio del ventanal entre el boliche y la noche. "Tenés que cuidarte, a nuestra edad los riesgos cardíacos son mayores y vos andás con hipertensión y el colesterol alto. Tomá estas pastillas, una por la mañana y otra antes de acostarte. Lo importante es que largues el faso y caminés por lo menos cuarenta cuadras por día. Vení a verme dentro de dos meses y sacamos otros análisis". La suerte está echada, me dije cuando salí del consultorio de Jorge, un amigazo de la infancia, y comencé a pensar en la muerte.
Durante semanas fui purificando mi organismo, ahora duermo mejor y pienso con mayor rapidez, como si la sangre se hubiera alivianado en las venas. Pero esa noche estaba solo, sin los cuidados de Marta y para colmo el Gallego me había invitado a pecar, y tenía ganas de pecar. En eso estaba, cuando Ramón detuvo el taxi junto a la vereda y entró al café.
-Hoy laburo como hasta las seis. Tengo que pagar la cuota del auto y no llego con la guita.
Pidió una cerveza y se comió un sanguche de milanesa, mientras me rugía el estómago. Charlamos un rato sobre la corrupción en el fútbol, y se fue.
Yo seguía pensando en la propuesta de Rogelio y para disipar los malos pensamientos abrí el libro de semiótica y me puse a preparar la clase del lunes para la escuela de periodismo. Mis alumnos me aprecian y a mí me gustaba enseñar, en especial a las señoritas que pueblan el aula de primavera. A las diez no quedaba nadie en el Tres amigos, sólo el gallego Rogelio y yo.
El silencio era tan húmedo que flotaba en el salón como el amanecer sobre el río. “Los que aman el silencio saben escuchar”, escribí en una hoja suelta que oficiaba de marcador en el libro. La puerta vaivén chirrió sin avisar para dar paso a un desconocido que eligió una mesa al costado del mostrado, la más escondida. Se sentó dándome la espalda y apoyó una carterita de cuero o un portadocumento, sobre el marco interior de la ventana. Era un tipo grandote, más o menos de mi edad, con el pelo largo y canoso, vestido con un vaquero y una campera de gamuza gastada, que combinaban con su aspecto decadente. Cerré el libro y prendí un cigarrillo. Sentí que algo se había roto en la intimidad del café. El extraño había interrumpido el clima familiar de la esquina de Barracas y presentí el peligro.
-¿Quién es? Le pregunté a Rogelio cuando pasó obligadamente a mi lado después de servirle una copita de ginebra.
-No sé, nunca lo había visto por aquí.
-Me parece que voy a comer un lomito pero con un tomate partido al medio y un poco de orégano.
-Bueno, avisáme.
Y me sentí sin culpa, como después de una confesión. Había superado la primera tentación. El Gallego apagó las luces que pendían sobre las mesas de billar y el rincón se volvió penumbras. Recordé la noche aquella de la sudestada cuando se inundó el boliche y con los muchachos jugamos un truco interminable que duró hasta la mañana siguiente.
La puerta se abanicó nuevamente haciendo el mismo ruido. Ella caminó tímidamente hacia el centro del local, como dudando, miró su alrededor y se dirigió hacia el hombre que la esperaba. En otras circunstancias la mujer, no habría llamado mi atención. Era alta, con el pelo enrulado que le caía sobre la frente, también llevaba un jean azul, una remera ajustada de color verde y un abrigo negro que le llegaba hasta la cintura. Parecía más joven que él. Cuando se sentó, apoyó el bolsito marinero sobre la silla vacía y pude verla más claramnete por encima de los hombros del tipo. ¿Amantes? ¿Amigos?.
El hombre hablaba gesticulando con ambas manos, como un malabarista, mientras ella escuchaba con los labios quietos o simulaba escuchar. En ningún momento se tocaron las manos ni hubo gestos que demostraran algo de cariño entre los dos. El sacó un sobre papel madera del interior de su bolsillo y se lo entregó. Ella abrió el sobre con cuidado y lo guardó en el bolsito, eso creí.
Son compañeros de trabajo, pensé, ella es cajera en un banco, y él está en cuentas corrientes, pero nadie sabe de su relación. Ella venia de dejar a los chicos en el departamento de su ex marido, que se ha vuelto a casar. El otro vive solo, no ha tenido suerte con las mujeres, siempre terminaron abandonándolo. Ambos decidieron compartir la soledad de los sábados como dos extraños. Todas las semanas cambian el lugar de encuentro para huir de la rutina y del compromiso. No quieren correr riesgos en el amor, tienen miedo, son cobardes. De vez en cuando pasan la noche sobre una cama de algún telo, y se aburren en el orgasmo. “Vamos. Hoy no, estoy cansada”.
La mujer terminó de tomar el té con limón y descorrió el pelo que le cubría la frente cuando él se levantó para ir al baño. Nos miramos detenidamente. Desde que entró al café ella sabía que yo la miraba y adiviné casi una sonrisa. El hombre regresó. Hizo un ademán con la mano mostrando diez pesos y los dejó sobre la mesa. Se levantaron, ella tomó el bolsito y el recogió el portadocumentos. Caminaron hacia la puerta que volvió a chirriar. En ese instante él acompañó el paso de la mujer tomándola de la cintura.
-¿Vas a comer, Negro?
-Sí. Cambié de idea Gallego. Traéme el lomito completo y una botella de vino bueno.
-¿Comemos juntos?
-Bárbaro.
-La casa invita. Rogelio bajó las cortinas metálicas del café y se puso a preparar la cena detrás del mostrador. Yo me senté en la barra y vi un sobre de papel madera caído debajo de la mesa recién desocupada. Me acerqué y lo levanté del suelo. Estaba roto. Vi tres fajos de billetes de cien dólares que asomaban en el sobre desgarrado y me asusté.