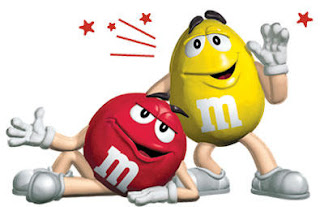LA BANDERA
"Segundo premio en "Cien años de historia, pasión y gloria", Premio Ferrofer 2008"
Mi vieja dice que le duele la cabeza. Se ha tomado dos pastillas para la migraña y se ha encerrado en su habitación. Pretende evitar los ruidos. Sin embargo, de inmediato, las dos niñas de mi hermana abren la puerta del dormitorio y se suben a la cama. Saltan sobre las cobijas y ella se queja, con voz aguda, que nunca le permiten descansar.
Esta mañana me dijo:"Vos, maestro pizzero, dejá lista tu especialidad para el almuerzo". Empecé temprano con la masa de las pizzas, rallé la cebolla, corté en fetas el queso, condimenté la salsa. Y también, muy temprano, preparé la mochila, con la bandera adentro, doblada con cuidado, para que no se arrugue. Esta tarde me voy a la cancha, con Pirincho, que es mi mejor amigo, a ver el partido de fútbol.
Mientras acomodo las fuentes pienso en mi madre, que me da pena. La presiento sola, aunque vivamos con ella, en esta casa de tres dormitorios, los cuatro hijos (Elisa, Tina, Rito y yo), las dos nietas (Joana y Lorena) y un tío abuelo, que se estableció con nosotros cuando enviudó.
Elisa, mi hermana mayor, se separó del marido. El Gordo le pegaba y ella, cansada de malos tratos, guardó la ropa en unos bolsos y buscó refugio para sus hijas en nuestro domicilio. Mamá propuso que las niñas durmieran en su cama matrimonial. Elisa agregó una camita para ella, en el costado donde descansarían las nenas y juró: "con ese atorrante no vuelvo más". Madre, hija y nietas se organizaron en una sola habitación. Tina mantuvo su espacio, porque ella aprovecha el dormitorio con otro afán. Al día siguiente, Elisa salió a buscar trabajo. Consiguió empleo en una agencia de limpieza. Por las noches, asea las oficinas de un edificio de ocho pisos. Vuelve fatigada y somnolienta. Se levanta a las seis de la tarde, come algo y se va, para presentarse otra vez ante su jefe, con un exceso de puntualidad. Ampara su angustia en el deber. Mamá es quien cuida a las nietas. Joana y Lorena la llaman con insistencia: "Nanina, tengo hambre"; "Nanina, me lastimé el dedo"; "Nanina, me hace falta un cuaderno". Mi madre, con setenta años, cría otra vez niños. "Es demasiado para mí", se lamenta. Después, agrega lo de siempre: "Menos mal que tu padre no vive. Muerto, descansa. Él no aguantaría tanto bochinche". Es cierto. El viejo, con la sola amenaza de darnos unas bofetadas, imponía un sagrado silencio.
Serafín, el hermano de nuestro abuelo, está muy anciano. Por las mañanas, desaliñado y lento llega hasta la cocina. Se ceba unos mates mientras mira, distraído, por las ventanas que dan a la calle. Huele mal. No quiere cambiarse de ropa. Se resiste a cortase el pelo. Deja crecer su barba por varios días. Cuando su hedor impregna la habitación que compartimos, mi hermano Rito y yo, con diversos argumentos, lo llevamos hasta el baño, lo colocamos bajo la ducha y el ejercicio de la limpieza parece un pugilato. Hoy nos toca esa tarea.
No me preocupa lo que me queda por hacer. He solucionado el almuerzo. En un rato más, con Rito, dejaremos a Serafín nuevito de jabón y colonia. Y tengo en condiciones la mochila que, para mí, es lo más importante.
Joana grita y nos asusta. Dice que ha visto una araña debajo de la mesa. Llora con espanto y Lorena, que imita a su hermana, gimotea: "No quiero morirme; mirá si me pica". "No linda", le digo, "aquí estoy yo para matar todas la arañas del mundo". Corro los muebles, separo cajones, levanto papeles. Sí, es verdad; una araña negra está escondida en un rincón de sombras. La aplasto. Busco si hay otros nidos, reviso escondites. Mamá dice que las arañas pequeñas son muy peligrosas.
Los llantos y los gritos de las nietas han perturbado el reposo de mi madre, que aparece, desde su habitación, con el cabello que le tapa los ojos "¿Qué sucede?" dice sin poder mirar. "Nada, vieja", le contesto, "arreglate la peluca, que la tenés torcida".
Mamá comenzó a perder su cabello a partir del momento en que supo que mi padre había muerto. Lo mataron al salir de un comercio, cuando se produjo una balacera circunstancial entre delincuentes y policías. El Estado, después de siete años de litigio, pagó la indemnización por el daño. Con el dinero, la vieja compró esta casita, pero la impresión del esposo muerto, en forma tan repentina, la dejó calva y muda. La mudez se le pasó; sin embargo su calvicie resultó una situación permanente, como un duelo eterno. Mi hermana Tina, obsesionada por las apariencias, le regaló una peluca y mi madre, olvidada de sí misma, en algunas ocasiones se pasea por la casa. Camina entre los muebles con su recitado de oraciones insomnes y el peinado desequilibrado que le deja alguna oreja al descubierto.
Mientras se cocinan las pizzas limpio las suciedades que ha dejado Caramelo, un perro que sacamos de la calle, que nos sigue con devoción y que es bueno para nada. Come, duerme y esparce inmundicias que yo, diligente, pongo en bolsas de basura. Retiro las pizzas del horno; las aprecio doradas y en su justo punto de cocción. Luego, con Rito, bañamos a Serafín. Cuando terminamos con la higiene del tío me sobran, apenas, unos minutos. Ya es hora. Tengo que pasar a buscar a Pirincho. Me cambio la remera, me cruzo la mochila sobre el pecho, subo a la bicicleta que tiene enganchado el carro y le digo a mamá que me voy a ver el partido.
"Cuidate", me contesta, "a ver si te traen muerto como a tu padre". "No seas miedosa", replico y, al mismo tiempo, toco la medalla de la Virgen que llevo colgada al cuello.
Rito no me acompaña. Se queda bajo su pequeño tinglado donde repara piezas eléctricas. "Hoy tengo que entregar este motor", señala, y mira resignado hacia la mesada de metal, sobre la que desparrama tornillos y herramientas.
Pirincho me espera. "Creí que no vendrías nunca" susurra con voz de queja. "No jodas", le digo en el mismo tono, "¿Cuándo te he fallado?" Lo levanto, lo instalo en el carro y, en un costado, cargo la silla. Pedaleo fuerte. Hay una subida hasta el estadio, pero con las ganas que tengo de ver jugar al campeón de nuestro equipo, parece que mis fuerza aumentaran. El camino lo considero liviano y el trayecto corto.
Cuando llegamos hasta las boleterías nos encontramos con una larga fila de concurrentes. Escuchamos chistes, cantos, amenazas, burlas, desafíos. "¿Qué hacemos?", se angustia Pirincho. "No te preocupes", lo tranquilizo. Dejo la bicicleta, bajo a mi amigo y a su silla del carro, lo acomodo en el asiento, después empujo y por otro sendero, nos situamos, ansiosos, ante una valla de madera. Detrás de la valla "El Moreno" Ramírez me recibe con una sonrisa. Le paso una tarjeta y Moreno, que es guardia especial del estadio, abre una entrada disimulada que está en el sector de los camarines. "¿Qué le diste?", dice Pirincho. "La dirección de una chica que lo va a atender muy bien cuando la invite a bailar. Hace rato que anda detrás de ella y yo se la conversé", le explico con la boca pegada a su oído. "¡Ah!", dice mi amigo y se ríe con carcajadas.
Le dejo encargada la silla de ruedas a Moreno y cargo a Pirincho sobre mis espaldas. Lo ubico en una de las gradas. Nuestra hinchada nos rodea. De la mochila saco la bandera del Club. La hizo mi madre, cosiendo los retazos con paciencia, para que los colores blanco y negro, que nos identifican, quedaran paralelos con exactitud. Lleva escrito, en el medio, las siglas del Club Atlético Gimnasia y Esgrima.
El paño es bastante largo. Tiene como cinco metros y toma toda la distancia de los escalones que hemos ocupado. Nuestra bandera pasa sobre las piernas inmóviles de Pirincho. En un rato más van a entrar los muchachos a la cancha; empezará el partido. Durante noventa minutos Pirincho se va a agilizar en los pasos ligeros y en las corridas de los otros y yo me voy a olvidar del cadáver de mi padre, de la mugre de Serafín, de los hombres que asedian a mi hermana Tina, del cansancio de Elisa, de las porquerías de Caramelo, de que a veces no tengo trabajo, de la cabeza lisa de mi madre, de que Rito quiere estudiar para técnico electricista y no le alcanzan los ahorros, de mis sobrinas nacidas de un padre golpeador que no las ama.
Estoy lleno de dudas, pero hay algo que sé con certidumbre: el primer gol de mi equipo lo voy a gritar con todos los pulmones, y cuando grite, entonces, se me va ir la rabia por la parálisis incurable de Pirincho y por esos dolores que me detienen en el mundo. Yo, los goles, los saco de adentro, como si tuviera en las entrañas altoparlantes de una gran voz . Con aciertos o sin ellos, entre todos agitamos la bandera con los colores del Club. Si nos fotografiaran desde el cielo, cualquiera creería que lanzamos al aire los pájaros del corazón, para que latan con las alas hacia arriba, como los giros de la pelota que vuela. Esa pelota que, a nosotros, nos parece que juega siempre a nuestro favor.
Mi vieja dice que le duele la cabeza. Se ha tomado dos pastillas para la migraña y se ha encerrado en su habitación. Pretende evitar los ruidos. Sin embargo, de inmediato, las dos niñas de mi hermana abren la puerta del dormitorio y se suben a la cama. Saltan sobre las cobijas y ella se queja, con voz aguda, que nunca le permiten descansar.
Esta mañana me dijo:"Vos, maestro pizzero, dejá lista tu especialidad para el almuerzo". Empecé temprano con la masa de las pizzas, rallé la cebolla, corté en fetas el queso, condimenté la salsa. Y también, muy temprano, preparé la mochila, con la bandera adentro, doblada con cuidado, para que no se arrugue. Esta tarde me voy a la cancha, con Pirincho, que es mi mejor amigo, a ver el partido de fútbol.
Mientras acomodo las fuentes pienso en mi madre, que me da pena. La presiento sola, aunque vivamos con ella, en esta casa de tres dormitorios, los cuatro hijos (Elisa, Tina, Rito y yo), las dos nietas (Joana y Lorena) y un tío abuelo, que se estableció con nosotros cuando enviudó.
Elisa, mi hermana mayor, se separó del marido. El Gordo le pegaba y ella, cansada de malos tratos, guardó la ropa en unos bolsos y buscó refugio para sus hijas en nuestro domicilio. Mamá propuso que las niñas durmieran en su cama matrimonial. Elisa agregó una camita para ella, en el costado donde descansarían las nenas y juró: "con ese atorrante no vuelvo más". Madre, hija y nietas se organizaron en una sola habitación. Tina mantuvo su espacio, porque ella aprovecha el dormitorio con otro afán. Al día siguiente, Elisa salió a buscar trabajo. Consiguió empleo en una agencia de limpieza. Por las noches, asea las oficinas de un edificio de ocho pisos. Vuelve fatigada y somnolienta. Se levanta a las seis de la tarde, come algo y se va, para presentarse otra vez ante su jefe, con un exceso de puntualidad. Ampara su angustia en el deber. Mamá es quien cuida a las nietas. Joana y Lorena la llaman con insistencia: "Nanina, tengo hambre"; "Nanina, me lastimé el dedo"; "Nanina, me hace falta un cuaderno". Mi madre, con setenta años, cría otra vez niños. "Es demasiado para mí", se lamenta. Después, agrega lo de siempre: "Menos mal que tu padre no vive. Muerto, descansa. Él no aguantaría tanto bochinche". Es cierto. El viejo, con la sola amenaza de darnos unas bofetadas, imponía un sagrado silencio.
Serafín, el hermano de nuestro abuelo, está muy anciano. Por las mañanas, desaliñado y lento llega hasta la cocina. Se ceba unos mates mientras mira, distraído, por las ventanas que dan a la calle. Huele mal. No quiere cambiarse de ropa. Se resiste a cortase el pelo. Deja crecer su barba por varios días. Cuando su hedor impregna la habitación que compartimos, mi hermano Rito y yo, con diversos argumentos, lo llevamos hasta el baño, lo colocamos bajo la ducha y el ejercicio de la limpieza parece un pugilato. Hoy nos toca esa tarea.
No me preocupa lo que me queda por hacer. He solucionado el almuerzo. En un rato más, con Rito, dejaremos a Serafín nuevito de jabón y colonia. Y tengo en condiciones la mochila que, para mí, es lo más importante.
Joana grita y nos asusta. Dice que ha visto una araña debajo de la mesa. Llora con espanto y Lorena, que imita a su hermana, gimotea: "No quiero morirme; mirá si me pica". "No linda", le digo, "aquí estoy yo para matar todas la arañas del mundo". Corro los muebles, separo cajones, levanto papeles. Sí, es verdad; una araña negra está escondida en un rincón de sombras. La aplasto. Busco si hay otros nidos, reviso escondites. Mamá dice que las arañas pequeñas son muy peligrosas.
Los llantos y los gritos de las nietas han perturbado el reposo de mi madre, que aparece, desde su habitación, con el cabello que le tapa los ojos "¿Qué sucede?" dice sin poder mirar. "Nada, vieja", le contesto, "arreglate la peluca, que la tenés torcida".
Mamá comenzó a perder su cabello a partir del momento en que supo que mi padre había muerto. Lo mataron al salir de un comercio, cuando se produjo una balacera circunstancial entre delincuentes y policías. El Estado, después de siete años de litigio, pagó la indemnización por el daño. Con el dinero, la vieja compró esta casita, pero la impresión del esposo muerto, en forma tan repentina, la dejó calva y muda. La mudez se le pasó; sin embargo su calvicie resultó una situación permanente, como un duelo eterno. Mi hermana Tina, obsesionada por las apariencias, le regaló una peluca y mi madre, olvidada de sí misma, en algunas ocasiones se pasea por la casa. Camina entre los muebles con su recitado de oraciones insomnes y el peinado desequilibrado que le deja alguna oreja al descubierto.
Mientras se cocinan las pizzas limpio las suciedades que ha dejado Caramelo, un perro que sacamos de la calle, que nos sigue con devoción y que es bueno para nada. Come, duerme y esparce inmundicias que yo, diligente, pongo en bolsas de basura. Retiro las pizzas del horno; las aprecio doradas y en su justo punto de cocción. Luego, con Rito, bañamos a Serafín. Cuando terminamos con la higiene del tío me sobran, apenas, unos minutos. Ya es hora. Tengo que pasar a buscar a Pirincho. Me cambio la remera, me cruzo la mochila sobre el pecho, subo a la bicicleta que tiene enganchado el carro y le digo a mamá que me voy a ver el partido.
"Cuidate", me contesta, "a ver si te traen muerto como a tu padre". "No seas miedosa", replico y, al mismo tiempo, toco la medalla de la Virgen que llevo colgada al cuello.
Rito no me acompaña. Se queda bajo su pequeño tinglado donde repara piezas eléctricas. "Hoy tengo que entregar este motor", señala, y mira resignado hacia la mesada de metal, sobre la que desparrama tornillos y herramientas.
Pirincho me espera. "Creí que no vendrías nunca" susurra con voz de queja. "No jodas", le digo en el mismo tono, "¿Cuándo te he fallado?" Lo levanto, lo instalo en el carro y, en un costado, cargo la silla. Pedaleo fuerte. Hay una subida hasta el estadio, pero con las ganas que tengo de ver jugar al campeón de nuestro equipo, parece que mis fuerza aumentaran. El camino lo considero liviano y el trayecto corto.
Cuando llegamos hasta las boleterías nos encontramos con una larga fila de concurrentes. Escuchamos chistes, cantos, amenazas, burlas, desafíos. "¿Qué hacemos?", se angustia Pirincho. "No te preocupes", lo tranquilizo. Dejo la bicicleta, bajo a mi amigo y a su silla del carro, lo acomodo en el asiento, después empujo y por otro sendero, nos situamos, ansiosos, ante una valla de madera. Detrás de la valla "El Moreno" Ramírez me recibe con una sonrisa. Le paso una tarjeta y Moreno, que es guardia especial del estadio, abre una entrada disimulada que está en el sector de los camarines. "¿Qué le diste?", dice Pirincho. "La dirección de una chica que lo va a atender muy bien cuando la invite a bailar. Hace rato que anda detrás de ella y yo se la conversé", le explico con la boca pegada a su oído. "¡Ah!", dice mi amigo y se ríe con carcajadas.
Le dejo encargada la silla de ruedas a Moreno y cargo a Pirincho sobre mis espaldas. Lo ubico en una de las gradas. Nuestra hinchada nos rodea. De la mochila saco la bandera del Club. La hizo mi madre, cosiendo los retazos con paciencia, para que los colores blanco y negro, que nos identifican, quedaran paralelos con exactitud. Lleva escrito, en el medio, las siglas del Club Atlético Gimnasia y Esgrima.
El paño es bastante largo. Tiene como cinco metros y toma toda la distancia de los escalones que hemos ocupado. Nuestra bandera pasa sobre las piernas inmóviles de Pirincho. En un rato más van a entrar los muchachos a la cancha; empezará el partido. Durante noventa minutos Pirincho se va a agilizar en los pasos ligeros y en las corridas de los otros y yo me voy a olvidar del cadáver de mi padre, de la mugre de Serafín, de los hombres que asedian a mi hermana Tina, del cansancio de Elisa, de las porquerías de Caramelo, de que a veces no tengo trabajo, de la cabeza lisa de mi madre, de que Rito quiere estudiar para técnico electricista y no le alcanzan los ahorros, de mis sobrinas nacidas de un padre golpeador que no las ama.
Estoy lleno de dudas, pero hay algo que sé con certidumbre: el primer gol de mi equipo lo voy a gritar con todos los pulmones, y cuando grite, entonces, se me va ir la rabia por la parálisis incurable de Pirincho y por esos dolores que me detienen en el mundo. Yo, los goles, los saco de adentro, como si tuviera en las entrañas altoparlantes de una gran voz . Con aciertos o sin ellos, entre todos agitamos la bandera con los colores del Club. Si nos fotografiaran desde el cielo, cualquiera creería que lanzamos al aire los pájaros del corazón, para que latan con las alas hacia arriba, como los giros de la pelota que vuela. Esa pelota que, a nosotros, nos parece que juega siempre a nuestro favor.